Educación y política, un mismo acontecimiento
1.
El campo educativo
Hoy día (lamento empezar así, con un tono taxativo un tanto
repugnante y propenso a los diagnósticos), en el ámbito educativo es moneda
corriente hablar de ciudadanía, de comunidad, de territorio. Se dice que uno de
los objetivos de la educación es “construir ciudadanía/comunidad”; que los
centros educativos, en “el territorio” (especie de sintagma sacrosanto que hace
juego con la gestión cultural en general y la educativa en particular; singular
definido que despolitiza por completo la educación), deben formular sus propias
“políticas territoriales” (políticas focalizadas, dicho sea de paso, que
responden a los intereses de cada “centro educativo”, ya no más liceos ni
escuelas, intereses que, ciertamente, se fraguan en el perímetro de la cortita
de la “comunidad educativa”), etc. En este contexto, cabría preguntarse qué
significado tienen estos tres significantes en las expresiones en que aparecen,
todos ellos “gobernados”, según la tesis que me gustaría plantear, por el
significante “democracia”, verdadera vedette
de los discursos políticos y educativos por doquier, el gran significante flotante amo del discurso
social uruguayo actual (y sabemos, no solo uruguayo). Así, “democracia”
parecería asegurar el juego (libre, “desregulado” y “garantizado”) en el que se
legitiman las expresiones como “construir ciudadanía/comunidad” y el muy ONG
término “territorio”, así como todas las prácticas que tienen lugar a partir de
ello y su lenguaje (un lenguaje que multiplica las diferencias entre los
sujetos que dice querer reducir o, en el
mejor de los casos, eliminar).
Y más: podríamos interrogarnos acerca del espacio en el que dichos
significantes convergen y parecen volverse compatibles, solidarios,
complementarios, cuando, según la idea central que me gustaría dejar
establecida, “ciudadanía” no es, al menos en cierto sentido, compatible con
“comunidad” ni con “territorio”, y que, en la misma dirección, “democracia” debe
ser un significante que podamos decir con un sentido exactamente opuesto a
aquel con el que suele emplearse (con el que suele ser “llenado”), a fin de
pensar una “educación democrática” con un auténtico contenido emancipador (a la
Rancière). Así pues, por una parte, “democracia” y “ciudadanía” y, por otra,
“comunidad” y “territorio”, elementos entre los cuales no hay conciliación
posible, pero que aparecen, decía, a la orden del día para hablar de educación
y que definen una relación de solidaridad a partir de la cual de uno de ellos
podemos llegar fácilmente a los otros. Esta repartición o división es
homologable a la siguiente: del lado de la democracia y la ciudadanía, la política,
el sujeto, el lenguaje (logos): la polis; del lado de la comunidad y el
territorio, la economía, el barrio, la comunicación (phoné), el oikos.
De nuevo: la política, el lenguaje, el sujeto se oponen al orden
doméstico o económico, a la comunicación y al individuo, para seguir una línea
ampliamente trabajada por Sandino Núñez[1];
donde hay política, hay lenguaje y sujeto; donde hay economía, en el sentido
clásico (el oikos, la casa), hay
libre circulación de mensajes, comunidades (redes sociales), en una palabra,
comunicación. Todo se articula, entonces, alrededor de la oposición
aristotélica: logos versus phoné, que retomaré a través de Jacques
Rancière, para examinar el espacio privado que construyen los significantes
“comunidad”, “territorio” y “ciudadanía”, tal como son utilizados en los
discursos educativo y político.
2.
Los no-espacios de la política
Una manera de concebir la comunicación (el juego de los
intercambios, de las conversaciones, de las deliberaciones; el juego de un
diálogo en el que el punto medio es la medida de todas las cosas) es
entendiéndola como el espacio en el que convergen los interlocutores, un
espacio común regido por la transparencia, por el acuerdo como el punto muerto
del lenguaje. Jean-Claude Milner[2],
en ocasión de señalar la manera como la lingüística, para constituirse en
ciencia, debe apoyarse en ciertos axiomas y darse determinados conceptos
primitivos, explica que hace falta
no retener la multiplicidad de los seres hablantes sino lo necesario
para constituir una realidad calculable como lengua: a saber, dos puntos, uno
de emisión, otro de recepción, dos puntos simétricos, dotados de las mismas
propiedades, por lo tanto indiscernibles a no ser por su dualidad numérica.
Operación que lleva a cabo el concepto de comunicación[3].
La comunicación, entonces, es un
estado de equilibrio, una homeostasis, el pasaje de información de un punto al
otro del “fenómeno comunicativo”: del emisor al receptor (nótese que estos
nombres ilustran el carácter maquinal de la comunicación, el carácter
instrumental del lenguaje).
Pero también puede pensársela como el escenario de un juego
deliberativo y consensual, que desconoce la agonística constitutiva de la
sociedad o su imposibilidad[4],
es decir, que se apoya en la bondad de las intenciones de los hablantes y en la
evidencia de la realidad, respecto de la cual el lenguaje funciona como un
espejo.
En este sentido, resulta particularmente interesante ver en la
comunicación el funcionamiento del lenguaje como una máquina aceitada capaz de
decir las cosas tal como son y de la forma como se las quiere decir. Aquí operaría
una suerte de “totalización” de los sentidos y, en consecuencia, la
comunicación se volvería un fenómeno totalitario[5],
anti-político y anti-democrático[6].
En la medida en que todo es objeto de la comunicación; en la medida en que la
comunicación opera sobre la base de una transparencia reclamada aquí y allá,
iluminando cualquier zona de sombras o de penumbras, el sentido ya no puede ser
llamado sentido, porque este se define por el equívoco, por la polisemia y la
homonimia generalizadas, es decir, por la dimensión de la opacidad y del
equívoco que lo constituyen. De aquí que podamos sospechar del sentido de
“ciudadanía” y de “democracia”, al menos en la versión “administrativa” que
creo predominante en los discursos de los políticos y de las autoridades
educativas.
En este contexto, si los signos (digamos, los discursos) que
circulan en el espacio social (y que lo informan) son transparentes, podríamos
aceptar sus sentidos sin mayores problemas y construir, de este modo, un
escenario de deliberación y consenso que cohesione, cimente y cemente a la
sociedad, tapando las fracturas del disenso y del malentendido, lo que
constituye, a fin de cuentas, la obturación de la política, a pesar de que
creamos que en ello consiste precisamente la política. El término
“comunicación”, tal como lo quiero emplear aquí, remite a este escenario sin
conflictos o cuyos conflictos esconden un antagonismo radical constitutivo, de
suerte que podrían salvarse mediante un buen diálogo, un intercambio
civilizado, asegurado en buena medida por la transparencia de los signos que
empleamos para llevarlo a cabo y de la presencia de buena voluntad en los
interlocutores y/o de un buen mediador. Una particular racionalidad
comunicativa habermasiana funciona como la garantía del entendimiento recíproco
y del buen fluir de los diversos intereses sociales.
Por lo mismo, “comunidad” (piénsese en su lazo evidente con “comunicación”,
término con el cual parece componer una máquina cerrada, perfecta) nos reenvía
al circuito de esos intercambios aceitados, corteses, que desconocen el daño
constitutivo de lo social, y lo hace poniendo el acento sobre el aspecto clausurado
y autosuficiente de “lo común”, de ese espacio de convergencia entre los
sujetos de la comunidad, donde la cohesión nos hace Uno. Aquí, de nuevo, todo
parece funcionar según cierta lógica de la homeostasis, que regula la forma de
los intercambios, de los problemas, en suma, la forma misma de pensar y de
hablar acerca de “lo común”.
En una dirección contraria hallamos la sociedad, el lenguaje, la
política y, sería deseable, aunque parece no ocurrir de esta manera (he aquí,
de nuevo, nuestra tesis), la ciudadanía, esa ciudadanía de la que tanto se
habla en los discursos educativos y políticos, caballito de batalla del buen
decir y el buen pensar, resguardo de cualquier sospecha o tufillo totalitario.
De alguna manera, sociedad, lenguaje y política son coextensivos, y remiten a
una opacidad instituyente, según la cual los signos que empleamos para su
producción nunca son suficientes, o siempre ponen en evidencia la imposibilidad
de que “lo común” y “lo social” sean equivalentes, en una relación de cierta
plenitud que alcanza los sentidos de los discursos.
En un trabajo anterior[7],
intentaba mostrar cómo, en los discursos sobre la educación, el sintagma
“construir comunidad” aparece frecuentemente asociado a la expresión
“diversificar la oferta educativa”, en una clara alusión a cierto tipo de
cursos que no tiene que ver con las disciplinas, con el saber producido dentro
de los límites de un discurso académico, científico o humanístico (con la
escritura en su sentido más fuerte), sino con un conocimiento de carácter
técnico, tecnocrático o, en el mejor de los casos, didáctico, directamente
relacionado con las necesidades del mercado laboral o de ciertos discursos
pedagógicos que marcan la tendencia de la reflexión de hoy (el deep learning). La diversificación de la
oferta educativa, que en el trabajo citado relacionaba con la propuesta de
posgrados del Consejo de Formación en Educación, y la construcción de
comunidad, otorgaban (y otorgan) una clara preminencia a la dimensión
territorial, doméstica, de las necesidades de los diferentes centros educativos
(el cómo –la didáctica– se impuso sobre el qué). La demanda, así, dejaba de
tener que ver con una universalidad, con la ciudadanía propiamente dicha (la polis, la política), para pasar a
concentrarse en un nivel local, “comunitario” (el nivel del oikos), definido en buena medida por las
características de los entornos educativos, es decir, de los contextos de las
comunidades educativas en los que están incluidos los liceos y las escuelas. Y,
como es fácil advertir, el salvoconducto de la gestión era el abracadabra que
justificaba y daba legitimidad a las “políticas focalizadas” capaces de “construir
comunidad/ciudadanía”.
Entonces, como una conclusión parcial y provisoria, estos espacios
de la comunicación, de la comunidad y de la ciudadanía (de lo territorial) no
son lugares de la política (sí lo son de la política partidaria, de la política
de extracción de votos, pero no de la política), porque en ellos no tiene
cabida el desacuerdo, definido como
[…] aquellos [casos] en los que la discusión sobre lo que quiere
decir hablar constituye la racionalidad misma de la situación de habla. En
ellos, los interlocutores entienden y no entienden lo mismo en las mismas
palabras. Hay toda clase de motivos para que un x entienda y a la vez no
entienda a un y: porque al mismo tiempo que entiende claramente lo que le dice
el otro, no ve el objeto del que el
otro le habla; o, aun, porque entiende y debe entender, ve y quiere hacer ver
otro objeto bajo la misma palabra, otra razón en el mismo argumento[8].
Desacuerdo, política, democracia,
lenguaje, versus consenso, policía, comunidad, territorio, comunicación. Este
es el campo de antagonismos que debería organizar un significante fuerte como
“democracia”, entendido de acuerdo con los planteos de Rancière.
3.
Ciudadanía, democracia…, nada
La educación debe construir ciudadanía, suelen expresar, decíamos,
las autoridades educativas y políticas no bien tienen la posibilidad de hacer
gala de la corrección política reinante. ¿Qué quiere decir esto? “Construir ciudadanía”,
en las voces mencionadas, implica un reparto y una articulación de lo social
que define las posiciones que cada uno ocupa, por ejemplo, en la democracia que
vivimos (quiero salirme de las cuestiones relativas al conocimiento de las
leyes y su respeto, al ejercicio del voto, etc.). Por lo tanto, hay ciertas
cosas visibles (perceptibles) sobre las que se puede hablar y otras sobre las
que recae cierta prohibición, porque es tema de otros (¿tecnócratas?), porque
cada zapatero debe quedarse con sus zapatos. Y ese reparto es una estabilidad,
un equilibrio, asociado de manera natural con los beneficios de la democracia. En
consecuencia, resulta bastante complejo hablar “en contra de la democracia”,
como si al hacerlo se estuvieran agitando los miedos de los autoritarismos, de
los golpes despóticos contra las instituciones democráticas. Decir que la
democracia, en alguna parte de la malla que establece, es más bien un “orden
policial” puede resultar un tanto desconcertante, incluso demasiado arriesgado
(nunca faltan las sensibilidades que pongan el grito en el techo por cuestionar
la democracia). No obstante, lo que está en juego es el problema de la igualdad
de los hombres y, por ende, poco importa si hay que decir que “democracia” es
el significante de un orden establecido que ha distribuido la palabra y el
ruido entre las personas de la sociedad, asegurando a unas el derecho a hablar
con relevancia y a otras a reproducir la maquinaria económica. En todo caso,
habría que pensar en la manera en que la escuela se inscribe en esta lógica: si
ella reproduce el orden policial o se constituye en una institución democrática
como aquella que pone en cuestión la estabilidad y la distribución de lo social
propias del orden policial y parte de la igualdad de las inteligencias.
Entonces, la democracia puede ser concebida como el juego que
consiste en cuestionar el reparto de las posiciones sociales, la manera a
partir de la cual algunos están destinados al lenguaje y otros al ruido, a la
reproducción del orden y la lógica productivos. Las cosas que se ven y las que
no; aquellas de las que se puede hablar y aquellas otras sobre las que recaen
ciertas prohibiciones o que, sencillamente, no se “ven”, componen un escenario
estable, equilibrado, que puede llamarse, si queremos, democracia; sin embargo,
la democracia, en el sentido de Rancière, cuestiona esta otra “democracia estable”.
Este escenario, en el que se distribuyen la palabra, los temas para hablar y el
derecho y la legitimidad para hablar de ellos, es lo que Rancière denomina
policía y que se opone a democracia.
Así, en la escuela o en el liceo, el docente explica un tema x
(pongamos por caso, un cuento o un pasaje de una novela, un poema –literatura–,
una posición filosófica sobre cierto tema o una lectura sobre determinado hecho
histórico) y da por buena su explicación, para la que estudió cierta cantidad
de años, leyó cierto número de libros, preparó la clase, etc. La explicación
que proporciona parece tener como objetivo la reducción de la brecha entre él
mismo y los alumnos, es decir, entre el que sabe –él– y los que no saben y
necesitan que eso que ignoran les sea explicado. Aquí estamos ante un orden
explicador que, finalmente, termina multiplicando al infinito el mismo orden
que dice querer eliminar o la distancia que declara querer reducir, porque su
lógica de funcionamiento parte de la jerarquía de las inteligencias. El sentido
que pone sobre la mesa, que hace circular entre y para los alumnos, es un
sentido “totalizador”, que se presenta como la
lectura que debe hacerse sobre ese
tema x. De esta manera, no hay espacio para lo inesperado, lo inédito, lo imprevisto
(los nuevos sentidos no calculados, imposibles de prever), por lo que el otro
queda reducido a quien tiene la necesidad de ocupar el lugar del ignorante. (Por
supuesto que no estoy negando la explicación de los conceptos: cómo hablar de
la célula, si no, o del sistema solar).
Retomando nuestro problema central: es interesante observar cómo,
cuando se habla de ciudadanía y de democracia, cuando la educación aparece
asociada explícitamente a estos dos conceptos, no se dice nada de la literatura:
jamás aparece una mesa temática o alguna ponencia en términos de “innovación” o
de “prácticas educativas innovadoras” que planteen el rol medular que tiene la
literatura en la construcción de la democracia (siempre a la Rancière). En su
lugar, aparecen las Tic ocupando un lugar casi totémico que la educación debe
enaltecer, a partir de la formación de los alumnos en distintas clases de
competencias, en un “saber hacer” que reniega una y otra vez de las asignaturas,
de las disciplinas, y que se da de bruces con la literatura, en la medida en
que esta no tiene ninguna finalidad que cumplir, pues ella misma es medio y fin.
Entonces, resulta extraño –o por lo menos a mí me resulta especialmente
extraño– que la idea de democracia y la de ciudadanía se asocien tan fuertemente
con la “educación en Tic” y poco o nada con la literatura.
Pero ¿por qué traigo a cuento la literatura en el juego de los sentidos
que despliegan los significantes “ciudadanía” y “democracia”, particularmente
este último? Precisamente porque ambos significantes introducen una estabilidad
en el campo de lo social contraria a las ideas de democracia y política que
maneja Rancière y que, según el propio filósofo francés, hallan en la
literatura una escritura destinada a hacer visibles cosas, objetos, temas,
etc., que están fuera del “campo sensible/visual” del orden establecido, del
reparto de los roles sociales que tenemos instalado por defecto, en el que las
Tic, la formación en competencias y la formación para el mercado laboral (dos
formas de la ciudadanía, dos formas de la doxa
actual, de los discursos de la transparencia, de lo que va de suyo) aparecen como
cosas que definen la forma misma de los discursos, las posiciones enunciativas
y las prácticas sociales a las que dan lugar.
¿De qué manera una doxa de
este tipo puede considerarse democrática y ciudadana? ¿Qué lugar viene a ocupar
y jugar la literatura en el interior de la democracia definida como el espacio
de un consenso deliberativo, de una corrección política y un reparto de las
funciones sociales según el orden productivo de la economía y de la legislación?
¿De qué forma “democracia” y “ciudadanía” pueden funcionar como significantes
de la igualdad de las inteligencias, de la apertura del sentido, de la
significación, esto es, de la imprevisibilidad del sentido, de lo inédito, ya
que no de lo “innovador”?
La experiencia democrática resulta ser así la de una cierta estética
de la política. El hombre democrático es un ser de palabra, es decir, también
un ser poético, capaz de asumir una distancia entre las palabras y las cosas
que no significa ni decepción ni engaño, sino humanidad capaz de asumir la
irrealidad de la representación[9].
Literatura (experiencia estética) y
política como un solo fenómeno indistinguible; es decir, no tenemos un momento
estético y otro político, sino un acontecimiento que es político porque es
estético y que es estético porque es político. Este anudamiento le proporciona
a la literatura un lugar auténticamente central en una educación democrática
(en la “construcción de ciudadanía”, forcemos un poco las cosas), que no se
identifica con una educación que tenga por objetivo “construir democracia”,
como si esa democracia fuera algo que va a sobrevenir en algún momento, como
efecto del acto educativo. Vuelvo a citar a Rancière, esta vez en extenso:
La literatura entra en este juego por dos razones. Primero, en
cierta manera, la literatura es lo otro
del saber social. La literatura es el acto que indetermina lo que era el
universo estructurado de las Bellas Letras: un universo organizado mediante la
división de géneros poéticos y los cánones que definían los medios apropiados
para la perfección de cada uno de los géneros. La literatura, según el concepto
que emerge en el siglo XIX, es el arte de la palabra sin otro lugar ni norma
que el poder común de la lengua. En este sentido, la literatura es homogénea
respecto al desorden de los seres hablantes característico de la edad
democrática. La literatura tiene el poder indiferente de dar y de sustraer
cuerpo a la palabra, mientras que la preocupación esencial de los saberes
sociales consiste en otorgar de nuevo cuerpo a los sujetos de la democracia. La
literatura des-especifica los saberes y sus positividades reinscribiendo sus
procedimientos mostrativos y demostrativos en el espacio común de la lengua. En
última instancia, les opone su propia utopía: la que conduce todo poder del
pensamiento a un poder de la lengua. El papel que desempeñan la literatura y la
teoría o crítica literaria en la filosofía contemporánea puede tomar ciertos
aspectos caricaturales. Cabe decir, empero, que ello no es el simple efecto de
una moda, sino que se encuentra prescrito por la situación de la filosofía en
el campo de la política y de los saberes[10].
He aquí el punto crucial de mi
argumentación: la literatura es un discurso que se sitúa por fuera de todos los
decires académicos, en el sentido de retóricas establecidas que siguen ciertos
protocolos de aceptación, legitimación y circulación y que, en función de ello,
han distribuido los espacios de palabra y los espacios de ruido, los
movimientos que les otorgan a determinados individuos el derecho a la
titularidad de un discurso que será escuchado y que empuja o confina a otros a
un decir irrelevante, inadecuado, siempre en falta con relación a las formas
aceptables de la escritura académica profesional. Por lo tanto, en la
literatura se pueden hacer perceptibles (de esto el emparejamiento
estética-política) objetos, temas, etc., que antes no se veían, pero que
constituyen, en el espacio de la escritura que los produce, una racionalidad
del mundo distinta, otra sensibilidad e inteligibilidad.
Pero la ficción, como sabemos desde Aristóteles, no es la invención
de mundos imaginarios. Es ante todo una estructura de racionalidad: un modo de
presentación que vuelve perceptibles e inteligibles las cosas, las situaciones
o los acontecimientos; un modo de vinculación que construye formas de
coexistencia, de sucesión y de encadenamiento causal entre los acontecimientos,
y da a esas formas los caracteres de lo posible, de lo real o de lo necesario[11].
Después de lo dicho sobre la
literatura como el espacio donde estética y política no pueden diferenciarse, o
mejor, donde se construyen recíprocamente; después de haber planteado el par
estética-política como el espacio donde se juega una democracia diferente de
aquella de la que partimos y criticamos, y con relación a la cual situamos el
problema de la “construcción de ciudadanía” (la democracia que sostiene,
decíamos, la construcción de ciudadanía y de comunidad, las políticas en el
territorio, etc.), es deseable sospechar de la reunión de “educación” y “democracia”
en la boca de las autoridades políticas y educativas. La corrección política,
que hoy es el lenguaje mismo de la tecnología, del desprecio por las
disciplinas, de la apuesta por una didáctica positiva, llena de buena onda y de
motivación y charlas Ted, de coaching
y liderazgo, de protocolos y grillas de evaluación, de proyectos que se
organizan en torno de competencias tendientes al aprender a aprender, porque
esto es lo que demanda el mundo actual, hace de “democracia” un significante
que rechaza el litigio de la palabra que disiente, de aquellos que son
confinados al ruido del discurso sindical corporativo, según las críticas facilistas
que suelen oírse en los diversos medios de prensa en que los políticos salen a
la palestra a hablar de educación. En este contexto, hay que tener
particularmente en cuenta que “Siempre hay demasiadas palabras y demasiadas
significaciones disponibles en las palabras como para que los estados de
cuerpos y los estados de significación coincidan sin resto alguno”[12],
por lo que el desacuerdo es posible y, sobre todo, necesario.
(*) Profesor de Idioma Español. Docente de Facultad de Derecho, de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y del Instituto de Profesores "Artigas".
[1] Sandino Núñez, El miedo es el mensaje. Montevideo, HUM, 2012, La vieja hembra engañadora. Ensayos resistentes sobre el lenguaje y el sujeto. Montevideo, HUM, 2012 y Psicoanálisis para máquinas neutras. Biopoder o la plenitud del capitalismo. Montevideo, HUM, 2017.
[1] Sandino Núñez, El miedo es el mensaje. Montevideo, HUM, 2012, La vieja hembra engañadora. Ensayos resistentes sobre el lenguaje y el sujeto. Montevideo, HUM, 2012 y Psicoanálisis para máquinas neutras. Biopoder o la plenitud del capitalismo. Montevideo, HUM, 2017.
[2] Jean-Claude Milner, El amor de la lengua, Madrid, Visor, 1998.
[3] Ibíd, pp. 9-10.
[4] Cf. Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una
radicalización de la democracia, Madrid, Siglo XXI editores, 1987.
[5] Cf. Mario Perniola, Contra la comunicación, Buenos Aires, Amorrortu editores,
2006.
[6] Cf. Jacques Rancière, El desacuerdo. Política y filosofía, Buenos Aires, Ediciones Nueva
Visión, 1996, El maestro ignorante. Cinco
lecciones sobre la emancipación intelectual, Buenos Aires, Libros del
Zorzal, 2007, En los bordes de lo
político, Buenos Aires, Ediciones La Cebra, 2011a y El tiempo de la igualdad. Diálogos sobre política y estética,
Barcelona, Herder, 2011b.
[7] Santiago Cardozo González, “La educación y
el territorio”, en Prohibido Pensar.
Revista de ensayos. Instante de peligro. Sujeto, historia, arte y política,
Año II, N° 2, pp. 139-147.
[8] Rancière, 1996, p. 9.
[9] Rancière, 2011a, p. 73.
[10] Rancière, 2011b, p. 36.
[11] Jacques Rancière, El hilo perdido. Ensayos sobre la ficción moderna, Buenos Aires,
Bordes Manantial, 2015, p.12.
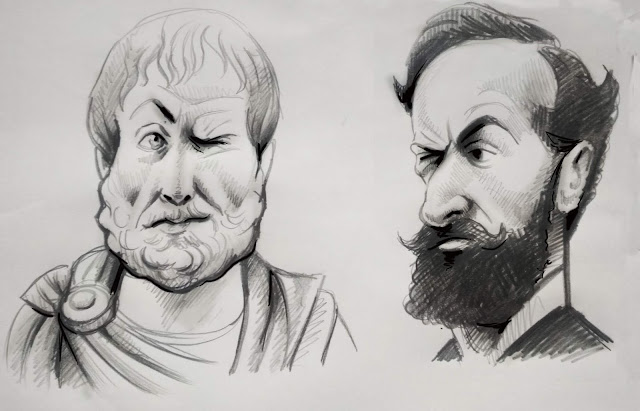



Comentarios
Publicar un comentario