¿Qué se hace con lo otro?: Rancière, Vaz Ferreira y En busca del punto g perdido
Por Fabián Muniz
1
Todos
los años, mi desafío es siempre el mismo: no quiero ser un profesor-explicador.
Las tentaciones para terminar siéndolo son miles, todas ellas asentadas sobre
algún tipo de comodidad. La comodidad de reproducir un cassette ya grabado, afianzado en el onanismo monocorde de mis
saberes; la comodidad de los estudiantes al escucharlo pasivamente, como quien
oye una misa y repite el estribillo “y con tu espíritu”; y la comodidad
colectiva, compartida, cómplice, de saber de antemano y con certeza todo lo que
se preguntará en las evaluaciones escritas y orales, la comodidad del
cumplimiento a tiempo y cabalmente con las exigencias del sistema, que solo
quiere promociones, programas cumplidos, expectativas bien trazadas y
posteriormente alcanzadas. En la lógica de la educación burocrática, el mapa
coincide punto por punto con el territorio, y no hay falla, ni desvío, ni
cuestionamiento. La naranja mecánica de
la educación se esfuerza ciegamente por excluir el deseo de la enseñanza y del
aprendizaje.
Y
sin embargo, a pesar de ese imán absurdo que todo lo atrae, cada año de un modo
más libre y espontáneo, me sumerjo en la incomodidad. Naufrago en los océanos
siempre ignotos de las discusiones con los estudiantes en torno a los textos
elegidos, intento reflejar los análisis literarios en el pizarrón, incorporando
los retazos discursivos que surgen de los comentarios y debates de aula, y al
final siempre ocurre que no se sabe muy bien qué hacer con ese collage que resulta de todo eso. Nos
parece bello, deslumbrante, hecho por todos; a veces ellos mismos exclaman
sorprendidos: “no sabíamos que nos gustaba el texto” o “no sabíamos que
podíamos hacer el análisis nosotros”.
Pero ciertamente, luego del entusiasmo, nos asalta la incomodidad, de manera
insoslayable, al tratar de buscarle una “utilidad” a todo lo que se dijo. Llamo
“utilidad” a una adecuación del saber-construido-por-todos a un
saber-medible-en-examen. Algo que, conforme pasan las clases, se vuelve
palpable, urgente. La máquina burocrática arremete, su moral nos genera culpa
por haber gozado de la fantasía gratuita y desinteresada de leer, de comentar,
de entender, de pensar, de sentir. “Pero, profe, ¿qué va a preguntar bien de
todo esto que estamos diciendo?”. Otra vez, en el ámbito sagrado del agón, en
el espectáculo inefable de la comprensión, del diálogo y del desacuerdo, se
mete la profana utilidad: “¿qué va a preguntar en el parcial? ¿cuánto vale cada
pregunta? ¿qué me sirve de todo lo que dijimos? ¿qué anoto?”.
Me
da la sensación de que son discursos no demasiado pretéritos los que han ubicado,
llamémosle así, el punto g de la
educación en el fenómeno de la evaluación. Lo cual resulta totalmente ajeno al
placer, si continuamos el paralelismo entre pedagogía y eros. Los cuerpos, en
el amor, se gozan mutuamente, las caricias van y vienen, el acontecimiento se
despliega como un hechizo de sentidos, y sobre el final, uno de los amantes le
pregunta a su pareja: “¿acabaste? ¿cómo estuvo mi desempeño? ¿del uno al doce,
cuánto me das?” No sería difícil imaginar que, en el caso de que aparezcan
estas preguntas finales, la parte interrogada se sentirá, como mínimo, molesta
porque se ha roto algo del orden del encantamiento.
2
Y
es evidente, o nos parece evidente, por otro lado, que debe haber algún tipo de
evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es la única manera de
cerciorarse de que lo hecho ha producido algo,
ha generado las bases para continuar dando el siguiente paso, un poco más
complejo y desafiante que el anterior. Y a ese algo podemos llamarlo emancipación.
Ser un maestro emancipador, a
diferencia de ser uno explicador,
radica en lo siguiente: el maestro explicador supone que su inteligencia es
superior a las de sus estudiantes, y que por tanto su inteligencia es necesaria
para “transponer”, tomando los términos de Ives Chevallard, un “saber sabio” en
un “saber enseñado”. Un maestro emancipador, en cambio, obliga a los
estudiantes a confiar en que su propia inteligencia es suficiente para aprender.
Dice Jacques Rancière que: “Maestro es el que encierra a una inteligencia en el
círculo arbitrario de donde solo saldrá cuando se haga necesario para ella
misma. Para emancipar a un ignorante, es necesario y suficiente con estar uno
mismo emancipado, es decir, con ser consciente del verdadero poder del espíritu
humano”.[1]
Pero
en literatura, y quizás en cualquier otra disciplina, es un verdadero problema
el hecho de que el docente tenga que evaluar la emancipación. Es muy sencillo
evaluar la explicación, porque si uno como docente ha destinado todo su curso a
explicar textos, autores, corrientes, técnicas, recursos literarios, no hace
falta más que una buena memoria en el estudiante para que repita lo explicado y
lo plasme por escrito u oralmente en el momento convenido, sea en la mitad o al
final del curso. Claro que habrá aprendido otras cosas, que bien podemos llamar
habilidades, como la paciencia, la
concentración, el tesón y el orden mental necesarios para organizar un discurso
coherente y llevarlo a la palabra escrita, incluso si el contenido de lo
escrito no es otra cosa que una mera repetición de información fabricada por el
tamiz de la explicación docente.
Pero,
en esa enseñanza explicadora, ¿dónde queda la potencia de la literatura? Si lo
importante, si el fin del asunto pedagógico, fuera aprender habilidades como las mencionadas,
podrían perfectamente dictarse clases sobre cualquier cosa: literatura, o
mecánica automotriz, o lavado de activos, o tráfico de drogas, o astrología.
Entonces, cabe suponer que al docente de literatura, en el entendido de que le
parezca importante la literatura y no cualquier otro objeto disciplinar, le
interesará lograr con los estudiantes algo relativo a la emancipación de ellos en tanto lectores y escritores, en el
sentido amplio de leer y escribir, vale resumir, algo del orden de poder apropiarse del lenguaje literario para
dialogar con él de manera escrita.
Pero volviendo al problema de cómo evaluar la emancipación, nos encontramos, vuelvo a repetirlo, en un brete. Cuando Carlos Vaz Ferreira reflexionó sobre la enseñanza de la literatura, propuso dos ideas que me interesa traer a colación: una, relativa a lo que implica para un docente enseñar literatura, y la otra, lo que conlleva evaluar dicha enseñanza.
Dice
Vaz Ferreira: “Cuando el profesor siente, la lectura y el comentario sale como
debe salir, y el efecto se trasmite, y los estudiantes sienten lo que deben
sentir como deben sentirlo. Todo eso se hace con entusiasmo, dejando salir lo
que se siente, mezclado, sin duda, con análisis y apreciaciones; pero todo en
caliente, produciendo, manteniendo y estimulando la relación simpática. Sobre
esto no hay reglas, o no hay más que una: sobre quien debe ser el profesor. El
profesor debe sentir el arte; no sólo no debe ignorarlo, no sólo debe
comprenderlo, ser capaz de explicarlo, sino que debe sentirlo; y a ese
profesor, en cuanto se entrega a nuestra tarea, ella le sale bien y, si
no, ni yo ni nadie podemos darle recetas.”[2]
(Las cursivas son mías).
Si
bien Vaz Ferreira utiliza explícitamente la frase “ser capaz de explicarlo” (y
esto parecería referir a un docente explicador), subordina esta capacidad a un
“sentir” y a una “entrega” fundamentales, superiores, necesariamente presentes
en el docente, ya que sin ese sentir y sin esa entrega no hay “recetas”
posibles para explicar. No sería la explicación, por lo tanto, el centro del asunto para Vaz Ferreira. Si traducimos el “sentir” y la “entrega”
vazferreiriana por la “voluntad”[3]
rancièrista, que consiste en obligar a una inteligencia a aprender por sí misma,
y si traducimos el “efecto” vazferreiriano por la “emancipación” rancièrista
propiamente dicha, el filósofo uruguayo y el francés no parecen estar hablando
en idiomas tan distintos.
Y
luego, con respeto a la evaluación, Vaz Ferreira expresa: “Recordemos que la
literatura debe buscar dos fines: primero, suministrar una información;
y segundo, producir un efecto estimulante, fermentante, ensanchador de
espíritus. La parte de la información entra muy naturalmente en el examen: muy
fácilmente se enseña para exámenes, se aprende para exámenes, se programa, se
interroga y se clasifica; pero ¿qué se hace con lo otro? Claro –y esto
hay que confesarlo sinceramente– que casi todo se echa a perder. Toda esa parte
más noble de la enseñanza de la literatura es inhibida, enturbiada,
empequeñecida, deformada y casi totalmente también suprimida por la acción de
presencia del examen; pero, en fin: se debe hacer algo; cuando no se puede
hacer todo, se hace algo, lo que se pueda. En ese sentido, por ejemplo, he
combatido yo siempre, hace más de diez años que combato. Unos decían, y siguen
diciendo, que desde el momento en que en el examen es imposible controlar y
clasificar el efecto de las lecturas, las lecturas deben suprimirse; otros, un
poco menos insensatos, decían que las lecturas deben recomendarse a los
alumnos; pero sin que se intente sobre ellas ninguna forma de control. Aquí hay
error: no se puede controlar el efecto de las lecturas; pero, por lo
menos, puede controlarse de un modo aceptable, y debe intentar controlarse, el
hecho de las lecturas.
Con
respecto a los estudiantes llamados reglamentados, se tiene la seguridad, desde
luego, de las que se han hecho en clase; con respecto a esos mismos estudiantes
reglamentados, y con respecto a los estudiantes llamados libres, hay que tratar
de cerciorarse en el examen, por lo menos, de que las lecturas se han
hecho. Sería insensato, absurdo, procurar controlar los efectos, ver si las
mentes se han ensanchado, si los fermentos han obrado y los horizontes se han
abierto; pero se debe en el examen, y se puede, cerciorarse de que el
estudiante ha hecho las lecturas.” [4]
(Las cursivas son mías).
Hay
claves importantes en lo dicho por Vaz Ferreira.
Primero,
habla de los fines de “la literatura”, no de “la enseñanza de la literatura”.
Es crucial, creo, que ponga el foco en el saber en sí, en la literatura, y no
en esa inteligencia sabia que supuestamente debe explicar la literatura. Estos dos
fines, pueden resumirse en los siguientes:
1)
la literatura es “información” que puede
“suministrarse” (y la palabra, nuevamente, parece hacer referencia a un
profesor que suministre) pero también habla de los estudiantes libres, que solo
leen y luego rinden el examen, entonces es dable suponer que la información de
la literatura puede suministrarse por el docente, pero no es necesario que sea suministrada por el
docente, sino que la información que da la literatura (y por información puede
entenderse el propio lenguaje específico de la literatura, las formas
discursivas íntimas de la disciplina) puede suministrarse por la literatura
misma.
2)
La literatura es la “producción de un
efecto” y Vaz Ferreira deja entrever que ese efecto es un más allá de la propia información constitutiva de la literatura
como disciplina. Esa capacidad de ser más allá que tiene la propia literatura,
que se trasciende a sí misma, Vaz Ferreira la llama “lo otro”. Y a este “lo
otro” que es la literatura cuando no solo se reduce a ser “información
suministrada”, el filósofo uruguayo lo describe como “efecto estimulante,
fermentante, ensanchador de espíritus”. A mi modo de ver, esto se relaciona con
la “emancipación” que propone Rancière, en el entendido de que tanto
“estimular” como “fermentar” o “ensanchar” el “espíritu” (y Rancière, en la
cita previamente hecha, habla del “verdadero poder del espíritu humano”) no se
alcanzarían con la recepción pasiva de una explicación, ni son factibles de ser
evaluados en examen, sino que sencillamente ocurren
cuando la inteligencia actúa.
Segundo,
toca el tema del “examen” (entendámoslo en el sentido de evaluación en
general). Básicamente, este debería consistir en “cerciorarse” no del “efecto”
de las lecturas (cosa imposible para Vaz) sino del “hecho” de las lecturas.
El sobreentendido de Vaz Ferreira, que comparto tácitamente en lo que vengo sosteniendo, es que dado el “hecho” de la lectura, habrá algún “efecto”, más o menos posterior en el tiempo (a los minutos, a los días, a los meses, a los veinte años, no interesa).
Siguiendo
con todo esto, hay dos ideas más que podemos tomar de Vaz Ferreira para
aproximarnos a la asociación que hacemos entre lo que él llama “efecto” de la
literatura y la emancipación intelectual de la que habla Rancière.
Vaz
señala que: “La lectura de las grandes obras, el contacto directo con los
grandes productores de arte, produce siempre un efecto noble, elevado,
invalorable en las mentes. El grado de ese efecto será mayor o menor, pero este
punto debe importarnos poco”.[5]
(La cursiva es mía).
Y
apenas unas líneas después: “lo único que sirve es la lectura directa; fuera de
eso todo lo demás es inútil, es hasta perjudicial”.[6]
Y aquí es importante leer en toda su amplitud el “fuera de eso”. No es que la
información extratextual, digámosle, no valga nada per se: es que no vale nada “fuera” de la lectura directa de los
textos.
3
Entonces,
volvamos al principio. Quiero ser, me propongo ser, un profesor emancipador. Percibo
mis cursos de literatura como una larga conversación con los estudiantes basada
en la lectura de, y en la escritura sobre, los textos literarios que elijo, y
que a veces incluso elegimos, y
concibo que en esa pedagogía hay algo relativo al erotismo: la lectura y la
escritura serían entonces el punto g
de la enseñanza de la literatura. Pero como bien se sabe acerca del punto g: es un punto presupuesto, sobre
cuya existencia empírica no faltan debates acalorados. [7]
Lo cierto es que si no existiera, habría que inventarlo, crearlo, estimularlo,
obligarlo a surgir. A su vez, participo, funciono, en un sistema educativo que
exige constantemente evaluar, y no solo eso, sino que prácticamente postula a
la evaluación como el centro de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces:
¿cómo se concilian ambas esferas, dado lo invaluable que resulta la “emancipación”
rancièrista o el “efecto” vazferreireano? El dilema, en apariencia, es irresoluble.
Pero la confianza en la potencia de la literatura es en lo que el profesor emancipador debe apostar todas sus fichas. Planificar su trabajo teniendo como centro el “hecho de la lectura” de los textos elegidos, y luego el posterior “cerciorarse” de que las lecturas han sido hechas, parece ser la mayor apuesta que puede hacerse. La literatura misma, tarde o temprano, hará el resto.
[1]
Rancière, Jacques. “El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación
intelectual”. Barcelona: Laertes, 2003, p. 12.
[2]
Vaz Ferreira, Carlos. “Enseñanza de la literatura”. En “Inéditos XXII”.
Montevideo: Homenaje de la Cámara de Representantes de la República Oriental
del Uruguay, 1963, p. 100.
[3]
“Se llamará emancipación a la
diferencia conocida y mantenida de las dos relaciones, al acto de una
inteligencia que sólo obedece a sí misma, aunque la voluntad obedezca a otra
voluntad.” Rancière, op. cit., pp. 11-12.
[4]
Vaz Ferreira, op. cit., pp. 118-119.
[5]
Vaz Ferreira, op. cit., p.92.
[6]
Vaz Ferreira, op. cit., pp. 92-93.
[7] Luis
Miguel Ariza, “Objeto ginecológico no identificado”, en El País de Madrid, 14 de febrero de 2011. https://elpais.com/diario/2010/02/14/eps/1266132416_850215.html
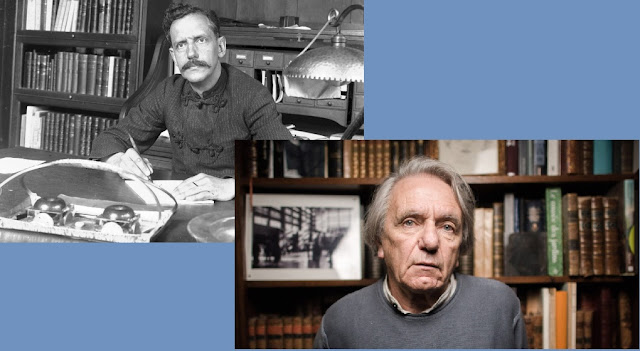



Comentarios
Publicar un comentario